Tras el golpe de Estado de septiembre de 1923, el Directorio Militar encabezado por Miguel Primo de Rivera emprendió una reforma administrativa que, bajo la apariencia de modernización, perseguía en realidad una profunda recentralización del poder. En este marco, la política regional fue redefinida para ajustarse a los intereses del régimen. Las mancomunidades, que hasta entonces habían servido como espacios de cooperación interprovincial con cierto potencial para articular identidades territoriales diferenciadas, fueron sustituidas por una concepción provincialista regional que, lejos de fomentar el autogobierno, se convirtió en el andamio de una política centralista. Esta nueva arquitectura administrativa, promovida desde el Estado, reforzaba una visión uniformadora de España, en la que la diversidad territorial quedaba subordinada a una idea única de nación. Así, el provincialismo no solo neutralizaba cualquier impulso federalista o autonomista, sino que impedía la posibilidad de reconocer la plurinacionalidad del Estado, consolidando un modelo de unidad basado en la homogeneidad y el control desde el poder central.
Como recoge Aurora Garrido Martín (2007), profesora de historia contemporánea de la Universidad de Cantabria, la Diputación Provincial de Santander a principios de 2024 remitió al Directorio Militar de Primo de Rivera su opinión acerca del régimen regional a implantar, reafirmando el vínculo histórico y material con Castilla: “Más si, a pesar de esta opinión, se llegara a la división del territorio nacional en regiones, la provincia de Santander, castellana por su origen, por su lengua y por los intereses morales y materiales que siempre la hermanaron con las otras provincias castellanas, desea su agrupación con las provincias castellanas a ellas unida geográficamente, sin que ello suponga una merma alguna de sus ventajas y preeminencias que por la actual división le corresponden y sin olvidar que el puerto de Santander debe ser el nexo para todo el hinterland de Castilla” (El Pueblo Cántabro, 20 de febrero de 1924).
EL ESTATUTO PROVINCIAL DE 1924 Y SUSPENSIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA
El 21 de marzo de 1924, el Directorio militar de Primo de Rivera aprobó el Estatuto Provincial, una medida que supuso la suspensión de facto de la Mancomunidad de Cataluña. Esta decisión marcó un giro desde el “regionalismo sano” hacia un provincialismo regional, centralista, alineado con un españolismo intransigente que limitaba las aspiraciones federales o autonómicas.
Ese mismo día, el periódico El Adelantado de Segovia publicó el artículo “La campaña de San Miguel” del filósofo segoviano Ildefonso Rodríguez y Fernández, quien evocó la vitalidad democrática de los municipios castellanos durante la época comunera. En su reflexión, defendió la renovación social que podría traer una mancomunidad castellana, inspirada en la autonomía municipal histórica y en la cooperación regional: “La comunidad de acción con otras ciudades vecinas, o mancomunidades, completaban una fuerza y unión regional, que centuplicaba sus energías y esfuerzos y así fue y pudo ser Castilla lo que fue entonces, y lo que no es ahora”. Ildefonso Rodríguez abogó por que los municipios, con las nuevas atribuciones legales, se conviertan en motores de desarrollo local, capaces de recuperar el espíritu de la antigua Castilla sin necesidad de recurrir a viejas formas de agitación gremial.
El 24 de abril de 1924 El Porvenir Castellano publicó el artículo “El problema regional” del geógrafo albacetense Isidro Reverte, quien reflexionó sobre la complejidad de la organización territorial en España. Reverte criticó la división provincial establecida por el Real Decreto de 1833, señalando que solo algunas regiones como Cataluña, Vascongadas y Galicia habían desarrollado un sentimiento regional claro. Con la llegada del Directorio militar al poder, se planteó la necesidad de reformar esta división, considerada absurda y caprichosa, lo que provocó que muchas ciudades reclamaran la capitalidad regional, incluso sin fundamentos sólidos. Reverte defendió que cualquier reorganización debía basarse en criterios geográficos, históricos y económicos, y que debía realizarse mediante plebiscitos, previa instrucción del pueblo. Subrayó la dificultad científica del problema, dada la diversidad fisiográfica de la península y la falta de consenso entre los principales geógrafos españoles. Reivindicó la necesidad de divulgar el conocimiento geográfico más allá del ámbito académico, destacando la labor de Dantín Cereceda y el joven Pedro Chico, quien había publicado un folleto titulado también “El problema regional”, proponiendo una división razonada del territorio. Finalmente, Reverte defendió que Albacete debía ser la capital de la región de La Mancha, por su posición estratégica y sus capacidades urbanas, frente a otras opciones como Madrid o Alcázar de San Juan, y llamó a trabajar para que este reconocimiento fuera aceptado por los pueblos que conformarían la futura región.
(NOTA: Isidoro Reverte Salinas fue un catedrático de geografía e investigador del paisaje y la naturaleza manchega. Aunque murciano de nacimiento, residía en Albacete, donde llegó a ser concejal republicano. Reverte Salinas consideraba a La Mancha como “el alma de Castilla”, tal y como expuso en una conferencia en el Hogar Manchego de Valencia en noviembre de 1933 (Las Provincias, 14 de noviembre de 1933)
Pese a que el Estatuto Provincial del directorio primorriverista alejaba la cuestión de las mancomunidades, en agosto de 1924, la revista Castilla Gráfica (31 de agosto de 1924) publicó un artículo titulado “La Mancomunidad de Castilla”, firmado por el santanderino Ugidos, en el que se defendía con entusiasmo la participación de Santander en la futura mancomunidad castellana. El autor respondía a un artículo previo de “Dalmau”, que había elogiado el papel de Santander como puerto natural de Castilla para el comercio exterior. Ugidos agradecía estas palabras y afirmaba que, a pesar de su carácter cosmopolita, Santander mantenía un profundo vínculo espiritual con Castilla, siendo castellana por ética e instinto. Destacaba el progreso de la ciudad y su disposición a colaborar con Castilla en todo lo que significara desarrollo y emancipación. En este sentido, apoyaba la creación de una Mancomunidad Castellana que integrara Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y León, y aseguraba que Santander sería una firme defensora de esta unión. Llamaba a formar opinión pública favorable desde la prensa y a trabajar con tacto para que la mancomunidad no se convirtiera en un instrumento político divisivo, sino en un medio de afirmación étnica y progreso común.
En junio y julio de 1925 se desarrollaron en Santander una serie de iniciativas orientadas a la creación de una nueva región administrativa denominada “Castilla del Norte”, con el objetivo de obtener un Concierto Económico similar al de las provincias vascas. El 18 de junio, el diario La Región anunció una manifestación de fuerzas vivas de la ciudad y la provincia, presidida por el alcalde Vega Lamera, en la que se proponía formar una mancomunidad inicialmente con Burgos y Palencia. Esta unión permitiría solicitar al Estado un régimen fiscal propio, y se planteó la creación de una oficina encargada de redactar la petición y organizar actos de propaganda por toda la provincia, con el apoyo de especialistas en el modelo vasco. El 19 de junio, se celebró un acto en la Diputación Provincial, donde representantes de diversos sectores sociales, económicos y profesionales presentaron formalmente la solicitud del Concierto Económico. El presidente de la Diputación, López Argüello, expresó su respaldo a la iniciativa y reveló que ya se había considerado convocar una Asamblea de Diputaciones castellanas para estudiar conjuntamente la implantación del régimen concertado.
El 6 de julio, La Región informó que la Diputación de Burgos se había adelantado en las gestiones, enviando una comisión a Madrid para solicitar directamente el régimen concertado, lo que generó inquietud en Santander por haber sido superados en la iniciativa. Estos movimientos reflejan el creciente interés en la descentralización fiscal y administrativa en el norte de Castilla, así como las tensiones entre provincias por liderar el proceso y las diferencias entre sectores sociales sobre la legitimidad de las instituciones que impulsaban estas demandas.
Durante la dictadura de Primo de Rivera, a pesar de que el Estatuto Provincial de 1924 no permitía expresiones de carácter nacionalista ni regionalista explícito, desde Castilla surgieron voces que desde el nacionalismo castellano comenzaron a reivindicar su identidad histórica. Un ejemplo destacado de esta corriente fue el economista burgalés Gregorio Fernández Díez, quien el 28 de julio de 1925 publicó en El Cantábrico un artículo en el que afirmaba que “Castilla era entonces nación y España una confederación de naciones”, aludiendo al contexto histórico de las Comunidades del siglo XVI. En su texto, proponía un homenaje a Juan Martín Díez “El Empecinado” como acto de afirmación, lamentando que Castilla hubiera olvidado su historia y a sus héroes, y denunciando el desprecio institucional hacia iniciativas como el monumento a los comuneros en Villalar.
Esta línea de pensamiento se consolidó en 1926 con la publicación de su libro “El valor de Castilla. Estudio económico y semipolítico”, considerado por Guinaldo Martín (2015) como el primer texto inequívocamente nacionalista castellano. Fernández Díez sostenía que Castilla “fue nación y podría volverlo a ser, aún contra su voluntad”, y que debió haber conservado su organización nacional dentro de un Estado federal, en lugar de haber sido absorbida por el centralismo de los Austrias, al que culpaba de su decadencia. La obra, de carácter regeneracionista y con influencias de Julio Senador Gómez, fue reseñada en La Vanguardia el 4 de agosto de 1926, destacando su enfoque económico y su intención de desmontar los tópicos sobre la supuesta esterilidad de las tierras castellanas. Dedicada a numerosos ayuntamientos de la Meseta, la obra defendía el potencial económico y humano de Castilla, y proponía una visión optimista y reivindicativa de su papel en el conjunto de España.
Este fenómeno resulta especialmente significativo por producirse en un contexto político autoritario y centralista, donde las expresiones regionalistas eran vigiladas o directamente reprimidas. La emergencia de un discurso que hablaba de Castilla como nación revela una tensión latente entre el centralismo estatal y las identidades históricas, incluso en territorios tradicionalmente asociados al poder central.
LA VISIÓN DE LOS INTELECTUALES
El 1 de mayo de 1926, el escritor y periodista José Sánchez Rojas publicó en la Revista Popular el artículo titulado “El silencio de Madrigal”, en el que ofrecía una visión profundamente crítica y melancólica sobre la decadencia de Castilla, a la que consideraba la primera víctima de las monarquías extranjeras, especialmente de la Casa de Austria. A través de una prosa lírica y cargada de simbolismo, Sánchez Rojas evocaba el ocaso de Castilla a partir de la figura de Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica, como metáfora del declive de una tierra que, tras haber sido el corazón de España, fue sacrificada en aras de un proyecto imperial ajeno a sus intereses. El autor denunciaba cómo, tras la unión dinástica con Aragón y la llegada de los Austrias, Castilla fue despojada de su vitalidad económica, política y cultural. Criticaba duramente el papel de los monarcas extranjeros, desde Felipe el Hermoso hasta Carlos II, acusándolos de haber hipotecado el futuro de Castilla para sostener guerras imperiales en Flandes, Italia y América. Según Sánchez Rojas, la resistencia comunera, símbolo de la tradición democrática y municipal castellana, fue aplastada en Villalar, y con ella se extinguió el espíritu libre de la región. A partir de entonces, Castilla fue convertida en una tierra de soldados, burócratas y místicos, mientras sus industrias se arruinaban, sus campos se despoblaban y su riqueza era saqueada para financiar las ambiciones de los “césares alemanes”.
Este texto se inscribe en una corriente de pensamiento regeneracionista y proto-nacionalista castellana que, en plena dictadura de Primo de Rivera —un régimen que promovía el centralismo y rechazaba cualquier veleidad nacionalista—, resulta especialmente significativa. Al igual que otros autores de la época como Gregorio Fernández Díez, Sánchez Rojas reivindicaba una memoria histórica castellana que denunciaba el despojo sufrido por la región y cuestionaba la narrativa oficial que presentaba a Castilla como promotora del imperialismo español. En su lugar, proponía una lectura alternativa: Castilla no fue la opresora, sino la oprimida, víctima de un proyecto político que la utilizó y la vació, dejándola en ruinas mientras otros se beneficiaban de su sacrificio.
Este tipo de discursos, aunque minoritarios, revelan que incluso en un contexto como el de los años veinte, Castilla comenzó a pensarse a sí misma como una entidad histórica diferenciada, con agravios propios y con una identidad que algunos empezaban a reivindicar como nacional.
El 9 de octubre de 1926, Gregorio Fernández Díez publicó en El Avisador Numantino el artículo titulado “El pasado de Castilla”, en el que reafirmaba su visión de Castilla como una nación histórica que, entre todas las de España, fue la primera en perder sus libertades. En su texto, Fernández Díez reivindicaba el papel de Castilla en la Edad Media como uno de los Estados más poderosos del mundo, creador de una civilización y una cultura propias, y cuna de instituciones democráticas y jurídicas avanzadas para su tiempo. Recordaba que fue Castilla quien otorgó a las Cortes el derecho de declarar la guerra y la paz, quien consagró la autonomía municipal, y quien produjo cuerpos legales como el Fuero Viejo, el Fuero Real, Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá. También destacaba su temprana legislación social y gremial, su florecimiento económico e industrial, y su papel pionero en la educación superior con la Universidad de Palencia, luego trasladada a Salamanca. Sin embargo, denunciaba que la decadencia de Castilla comenzó con la pérdida de sus libertades en Villalar, bajo el reinado de Carlos I, primer monarca de la Casa de Austria. A partir de entonces, Castilla fue despojada de su poder político, económico y cultural, y convertida en víctima de un centralismo imperial que la vació de contenido. A pesar de ello, Fernández Díez concluía con un mensaje esperanzador: el letargo de Castilla no era muerte, sino una tregua, y su renacimiento había comenzado el 2 de diciembre de 1918, fecha que prometía desarrollar en otro capítulo.
Poco después, el 23 de octubre de 1926, el escritor José Sánchez Rojas publicó en el diario republicano El Luchador el artículo “El poeta de la tiranía”, en el que volvía a cargar contra las monarquías que, según él, habían escamoteado el espíritu democrático y municipal de Castilla. Sánchez Rojas acusaba a Carlos I de haber saqueado el país, disuelto las Cortes y ejecutado a los comuneros, y a sus sucesores —Felipe II, Felipe III y Felipe IV— de haber continuado una política de decadencia y absolutismo.
Estos textos, publicados en un contexto político como el de la dictadura de Primo de Rivera, reflejan una corriente de pensamiento que, lejos de alinearse con el centralismo oficial, reivindicaba una Castilla democrática, comunera y autónoma, víctima de un proceso histórico de desposesión a manos de monarquías extranjeras. Estas voces contribuyeron a construir una memoria crítica de Castilla como nación oprimida, y no como opresora, en el relato de la historia de España.
El 21 de septiembre de 1927 el geógrafo, antropólogo y etnógrafo Luis de Hoyos Sáinz, de origen campurriano, publicó en El Cantábrico un artículo en el que abordaba la cuestión de las infraestructuras ferroviarias desde una perspectiva geográfica y regionalista. En su defensa del ferrocarril Santander-Mediterráneo, al que denominaba “el ferrocarril del meridiano”, Hoyos Sáinz argumentaba que esta línea no solo respondía a los intereses económicos de Santander y su puerto, sino también al de una unidad territorial superior: Castilla, a la que consideraba una “unidad nacional” con fundamentos geográficos, históricos y económicos sólidos.
En su análisis, Hoyos Sáinz rechazaba el localismo comarcal como un obstáculo para el progreso y defendía la necesidad de integrar la Montaña (Cantabria) con la Castilla llana y la Castilla serrana, a través de conexiones ferroviarias estratégicas como la línea a Burgos y la del Ebro desde Reinosa a Miranda. En una aclaración posterior publicada en El Cantábrico (21 de octubre de 1927), reafirmaba que la vía por Reinosa conectaba con la “Castilla llana y leonesa”, mientras que la futura línea a Burgos lo haría con la “Castilla serrana y riojana”. Así, defendía una integración territorial basada en criterios geográficos y culturales, en la que la Montaña y Castilla formaban una continuidad natural e histórica.
Para el intelectual Hoyos Sáinz, Santander debía seguir siendo el puerto natural de Castilla, como lo había sido históricamente, y su integración con el interior peninsular debía basarse en una visión de conjunto que superara las divisiones administrativas impuestas. Su planteamiento, aunque centrado en una cuestión técnica como el ferrocarril, revelaba una concepción de Castilla como una entidad nacional superior, con una continuidad territorial y cultural que incluía a la Montaña, y que debía ser reforzada mediante infraestructuras modernas.
Siguiendo a Garrido Martín (2007), la propuesta regionalista uniprovincial en Cantabria no logró consolidarse como un movimiento con respaldo social amplio. Tal como señala la autora, “la solución regionalista uniprovincial no sólo no fue respaldada por la élite social de Cantabria, sino que tampoco contó con la adhesión de la clase media y de las clases populares”, lo cual quedó patente en el fallido intento de creación de un Partido Provincialista en 1927 promovido por Maximiano García Venero. En la circular de presentación de dicho partido se describía su naturaleza en los siguientes términos: “Nos encontramos ante un movimiento regionalista que pretende fundar en la provincia de Santander un partido provincialista, sin injerencias políticas y con un amplio criterio de tolerancia para la ideología de sus miembros. El partido tendrá este lema: Todo por la Montaña y para la Montaña. Será una agrupación eminentemente patriótica, esto es, nacida no para separarse, sino para integrarse aún más ranciamente en el espíritu nacional”.
Esta falta de arraigo de una conciencia regionalista se mantuvo durante la Segunda República. Como apunta Garrido Martín (1999), tampoco en ese periodo se defendió de forma predominante la formulación de una autonomía uniprovincial diferenciada de Castilla. Por el contrario, los proyectos debatidos en aquellos años evidenciaban, como ha señalado Manuel Suárez Cortina (1999), catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Cantabria: “el recorrido autonómico de las fuerzas políticas de la región, por encima de cualquier orientación e ideología política, siempre se desenvolvió en el marco de pertenencia al universo histórico, social y económico de Castilla”.
El alegato publicado el 30 de junio de 1928 en La Montaña, revista de la colonia montañesa en La Habana, en el que se proclamaba “¡Adelante Castilla!” y se instaba a “romper la cáscara del aislamiento” para “esgrimir la bandera castellana”, se alineaba claramente con el pensamiento expresado por Luis de Hoyos Sáinz en su artículo de El Cantábrico del 21 de septiembre de 1927. Ambos discursos coincidían en una visión castellanista contraria a las tesis provincialistas defendidas por Maximiano García Venero.
Ambos textos, el de Luis de Hoyos Sáinz y el publicado en la revista La Montaña, aunque surgidos en contextos distintos —el primero desde el ámbito académico y técnico, y el segundo desde la emigración en América—, comparten una visión integradora de la Montaña (Cantabria) dentro de una unidad mayor: Castilla. Ambas voces, por tanto, reflejan una corriente de pensamiento que, en los años veinte, reivindicaba una Castilla amplia, plural y cohesionada, en la que la Montaña no era una periferia, sino una parte esencial. Esta visión contrasta con el centralismo de la dictadura de Primo de Rivera, que promovía una uniformidad nacional con pinceladas de regionalismo provincial o comarcal, acorde con el cantabrismo de Fuentes Pila y García Venero.
NUEVAS APORTACIONES AL CASTELLANISMO
El 3 de julio de 1929 Julián de Torresano publicó en El Adelantado de Segovia el artículo “Castilla en marcha”, en el que destacaba la aparición en Madrid de la revista quincenal Castilla. Según el autor, esta publicación tenía como objetivo coordinar los esfuerzos de todas las provincias castellanas superando el provincialismo, y uniendo a los centros y colonias castellanas en Madrid para una acción común regional (El Adelantado de Segovia, 3 de julio de 1929).
El 22 de julio del mismo año, en “La ausencia política de Castilla”, Torresano expresó una crítica profunda al anteproyecto de Constitución monárquica elaborado por el Directorio de Primo de Rivera, al que acusó de ignorar por completo el legado jurídico y político de Castilla anterior a Carlos V. Señaló que ni las Cortes castellanas, ni las Leyes de Toro, ni el Ordenamiento de Alcalá, ni otras normas históricas castellanas habían sido tenidas en cuenta. En su opinión, el texto constitucional representaba un “Villalar jurídico”, es decir, una derrota simbólica de la tradición democrática castellana frente a un modelo autoritario. Torresano denunció además el intento de restablecer un Consejo del Reino, institución creada por los vencedores de las Comunidades, y advirtió que el modelo político adoptado por la dictadura —al que calificó de tener “ligeras variantes fascistas”— se inspiraba en los regímenes autoritarios de los Austrias y los primeros Borbones, alejándose del espíritu liberal y cristianamente democrático de Castilla. Subrayó que, pese a los tópicos sobre el centralismo castellano, Castilla no tenía peso real en la política del Estado, y que la historia presente no era continuadora de la castellana (El Adelantado de Segovia, 22 de julio de 1929).
(NOTA: Julián de Torresano, escritor residente en Madrid pero vinculado a la comarca segoviana de Ayllón, fue una figura destacada del castellanismo político de la primera mitad del siglo XX. Durante un tiempo militó en el Partido Republicano Presidencialista, y fue autor de un libro teórico sobre el comunismo. Su pensamiento se articulaba en torno a un federalismo fuerista, profundamente influido por la tradición comunera y la cultura popular castellana. Fue un firme defensor de una identidad castellana diferenciada, con raíces en las instituciones democráticas medievales, como las Cortes de Castilla, y crítico con el centralismo estatal que, según él, había marginado a Castilla de la política nacional. Fue militante apartidista de la UGT y se declaró antifascista, también se mostró crítico con el liberalismo jacobino que, en su opinión, dominaba los partidos republicanos españoles, a los que acusaba de ignorar las tradiciones federales y populares de Castilla. En el franquismo se acomodó al régimen ejerciendo como divulgador de los castillos y dedicado al estudio de las tradiciones políticas del pasado como historiador del carlismo).
Entre octubre y noviembre de 1929, el joven periodista zamorano Jacinto Torío Rodríguez expresó en Heraldo de Zamora un temprano pensamiento castellanista y agrarista, profundamente comprometido con la transformación social de Castilla. En su artículo del 2 de octubre titulado “El beso de la idea”, Torío apeló a los intelectuales —a quienes llama “obreros de la inteligencia”— para que llevaran el conocimiento y la conciencia de derechos a los pueblos rurales de Castilla. Jacinto Torío consideraba la idea de redimir al proletariado agrario, considerado por él como el sector más atrasado de la clase trabajadora. El artículo concluye con una afirmación simbólica: “Cuando el obrero reciba el Beso de la Idea, se salvará” (Heraldo de Zamora, 2 de octubre de 1929).
En una segunda colaboración, publicada el 16 de noviembre de ese mismo año, Torío elogió el pensamiento del castellanista Gregorio Fernández Díez, destacando su preocupación por la situación del campo castellano. Criticó el abandono de la agricultura por parte de los gobiernos, incluso durante la dictadura de Primo de Rivera, y denunció el “indiferentismo social” hacia los pueblos agrícolas. Propuso una “revolución del agro” basada en una nueva sociología rural, en la reglamentación de la colonia y en el amor del labrador por la tierra, afirmando que para que las tierras produzcan, es necesario que el campesino las sienta como propias (Heraldo de Zamora, 16 de noviembre de 1929).
(NOTA: Jacinto Torío, nacido en Villamayor de Campos (Zamora) en 1911 en el seno de una familia campesina muy arraigada en la Tierra de Campos, estudió en centros religiosos de León y se formó como periodista en la Escuela de Periodismo del diario católico El Debate, donde se vinculó con Ángel Herrera y el agrarismo castellanista. En 1931 intentó fundar el Centro de Estudios Castellanos para promover el castellanismo comunero entre los jóvenes. Posteriormente evolucionó hacia el anarquismo y el anticlericalismo, dirigiendo Solidaridad Obrera en Barcelona bajo el seudónimo Jacinto Toryho, como sería conocido a partir de entonces, convertido ya en un destacado líder del movimiento anarcosindicalista en Barcelona. Durante el franquismo se exilió a Francia y finalmente a Argentina, donde falleció en 1989).
A finales de la década de 1920, en un contexto en el que se consideraba que Castilla había perdido su voz cultural frente al dinamismo musical de otras regiones españolas, surgió una figura decidida a contradecir esa percepción. En un artículo publicado por Heraldo de Zamora el 15 de octubre de 1929 —procedente de El Diario Montañés— se denuncia el “silencio de muerte” que, según algunos investigadores, reinaba en los campos de Castilla, en contraste con el canto vivo de Galicia, Asturias, Cataluña o Andalucía. Esta visión pesimista reflejaba una idea extendida: que Castilla, tras haber sido protagonista de la historia, había quedado culturalmente rezagada.
Frente a esta imagen, el músico y folclorista cántabro Inocencio Haedo asumió el reto de demostrar que Castilla también tenía una tradición musical viva, aunque olvidada. Su proyecto más emblemático fue la fundación de la Real Coral Zamora, en un ambiente dominado por el escepticismo y el desprecio hacia la música popular castellana. Haedo reivindicó la capacidad de Castilla para generar cultura desde sus propias raíces, sin depender de modelos externos. Su trabajo se inscribe en el castellanismo cultural de la época, que buscaba dignificar la identidad castellana desde la recuperación de su patrimonio, su historia y su expresión popular. El artículo concluye reconociendo a Haedo como precursor del movimiento musical castellano moderno, y como símbolo de una Castilla que, lejos de estar muda, “aún tenía mucho que cantar” (Heraldo de Zamora, 15 de octubre de 1929).
Meses después, En junio de 1930, el periodista y escritor vallisoletano Ceferino R. Avecilla publicó en La Región, diario demócrata de Santander, un apasionado artículo titulado “Nuestra Castilla y sus impresiones. A propósito de la Coral de Zamora” (La Región, 12 de junio de 1930), en el que reflexionaba sobre el papel de la música regional como elemento de liberación espiritual y cultural de Castilla, y sobre la figura del maestro Inocencio Haedo, a quien consideraba el artífice de ese renacimiento. El artículo concluye con una afirmación contundente: todas las grandes revoluciones de la historia se han hecho cantando, y quizás Castilla no supo cantar a tiempo. La obra de Haedo, por tanto, no solo tiene valor artístico, sino profunda importancia política y cultural, al ofrecer a Castilla un medio para expresar sus emociones colectivas y superar su histórica pasividad.
En abril de 1930, la ciudad de Palencia fue escenario de un importante acontecimiento político y social: la Asamblea de Diputaciones castellanoleonesas, convocada para abordar la crisis agraria que afectaba a buena parte del territorio. El encuentro reunió a representantes de las Diputaciones de Ávila, Burgos, Logroño, León, Salamanca, Santander, Segovia, Valladolid, Zamora y Palencia —que también representó a Soria—, además de periodistas, sociedades agrarias y una numerosa presencia de labradores, lo que le otorgó un carácter popular y reivindicativo (La Libertad, 13 de abril de 1930).
Este acto fue interpretado por Gregorio Fernández Díez como un momento de gran trascendencia, no solo por su dimensión agraria, sino por su significado regionalista y castellanista. En su artículo “El gran acto de Palencia”, publicado en varios periódicos como El Adelanto (27 de abril de 1930), Fernández Díez trazó un paralelismo con las reuniones de diciembre de 1918 en Burgos y enero de 1919 en Segovia. Según Fernández Díez, la Asamblea de Palencia representó una reunificación simbólica de Castilla, al congregar once provincias que, aunque separadas por la geografía administrativa, compartían una identidad histórica y cultural. Lamentó la ausencia de Castilla la Nueva, pero subrayó que el acto había demostrado que “Castilla, cuando se muestra unida, siempre vence”. En este sentido, defendió que los problemas agrarios —especialmente la crisis triguera provocada por las importaciones durante la dictadura de Primo de Rivera— debían abordarse desde una perspectiva regional, buscando soluciones conjuntas para toda Castilla.
(NOTA: Ceferino Rodríguez Avecilla (Valladolid, 1880-México, 1956) fue escritor, dramaturgo, abogado y periodista deportivo. Fue un polémico directivo del fútbol que en 1903 presidió el Real Madrid Club. Dirigió en 1917 el diario “Castilla” de Alcalá de Henares. Republicano de ideología comunista y castellanista. Fue encarcelado en el franquismo. Al salir de la cárcel se exilió en México).
En mayo de 1930, la prensa española anunció la publicación del libro “Por Castilla adentro” del escritor y político catalán Pere Corominas, una obra que aportó una visión singular al pensamiento castellanista desde una perspectiva crítica y periférica. Según la reseña aparecida en Diario de Córdoba (30 de mayo de 1930), la tesis central del libro sostiene que Castilla fue la primera región ibérica en rebelarse contra la uniformidad impuesta por el poder central, y que la Guerra de las Comunidades (1520–1521) debe entenderse como la primera sublevación nacionalista contra el españolismo unitarista de la Casa de Austria, y más tarde de la Casa de Borbón. Corominas plantea que, para construir la España moderna, fue necesario destruir la autonomía de Castilla, lo que convierte a los comuneros en símbolos de una resistencia regional frustrada. Esta interpretación conecta con el castellanismo político y cultural que, en los años previos a la Segunda República, buscaba recuperar la memoria de Castilla como sujeto histórico, no solo como territorio administrativo.
El maestro de la localidad zamorana de Villaferrueña, Miguel de San Daniel y Pérez (quien desde 1909 había ejercido en Morales de Rey, San Martín del Terroso y en la localidad pontevedresa de Carbia) publicó el 30 de junio de 1930 un artículo titulado “Castilla” en Heraldo de Zamora. En él, influido por el catalanismo de Rovira i Virgili y el galleguismo agrarista de Basilio Álvarez, realiza un apasionado llamamiento regionalista para unir políticamente a todas las provincias castellanas. Según sus propias palabras, “incluyo a León, considerándolo como Castilla”. San Daniel lamenta que Castilla permanezca callada y olvidada, sin una voz que la defienda ni un movimiento regionalista que la una. Describe a Castilla como una tierra noble y sufrida, con una historia gloriosa, pero carente de representación política eficaz y de unidad entre sus provincias. Critica duramente a los políticos que no han servido a Castilla, y llama a sus hijos a amar y engrandecer su tierra desde la cultura, la acción y la política. Propone la formación de un bloque regional que defienda sus intereses y recupere su lugar histórico, tal como hacen otras regiones. Concluye con un llamado a la unidad bajo “el pendón morado de Castilla”, apelando a la nobleza, religiosidad y capacidad de lucha del pueblo que compone “la región castellano-leonesa”, para que su voz resuene con fuerza en el Parlamento y se atiendan sus necesidades con justicia y dignidad.
El 24 de julio de 1930, Gregorio Fernández Díez publicó en el Diario de Burgos el artículo “El momento de España”, donde defendía que Castilla no debía ser identificada con el poder central, afirmando: “debemos agregar en descargo de Castilla, que Castilla no gobierna; que se gobierna desde Castilla, contra Castilla; que Castilla no se opondrá a ninguna autonomía otorgada con generalidad, pero que Castilla, nación hasta Villalar, nunca contenido sino continente, no aceptará hegemonías que le conviertan en Colonia de economías extrañas”.
Esta reivindicación de Castilla como víctima del centralismo y no como su promotora encontró eco en Ceferino R. Avecilla, quien publicó el 28 de agosto de 1930 en La Región (Santander) el artículo “Los mil y un días. Castilla y Madrid”. En él, Avecilla expresa su sintonía intelectual con Fernández Díez, a quien considera un escritor representativo del espíritu castellano, aunque no comparta todos sus puntos de vista. Avecilla sostiene con firmeza que “Castilla no es Madrid”, y que incluso puede ser lo contrario, ya que Madrid, como capital centralista, ha actuado históricamente con desdén hacia las provincias, incluida Castilla, a la que despojó de su capitalidad (Valladolid) y de su universidad (Alcalá de Henares). Critica la confusión promovida por ciertos sectores catalanes que identifican erróneamente a Castilla con el centralismo madrileño, cuando en realidad Castilla fue la primera víctima de la unidad nacional impuesta, incluso antes que Cataluña. Denuncia el abandono educativo del campesinado, que ha facilitado el dominio caciquil y la corrupción del sufragio, y defiende que solo mediante la educación podrá combatirse la autocracia. Aunque reconoce que Madrid simboliza el centralismo, también lo considera una víctima de la historia, y propone que el problema puede resolverse sentimentalmente, siempre que se reconozca la verdad: Madrid no representa a Castilla, ni debe confundirse con ella. Desde su amor profundo por Castilla, Avecilla concluye que las aspiraciones federativas deben unir a todas las nacionalidades históricas de España, excluyendo a Madrid como centro de poder, y devolviendo el protagonismo a las regiones.
La memoria de los Comuneros, arraigada en el alma castellana como emblema de dignidad y resistencia, seguía latiendo en el imaginario popular abulense, emergiendo con fuerza en momentos de reivindicación colectiva. A modo de ejemplo, el 11 de agosto de 1930, el diario liberal La Voz del Pueblo de Ávila publicó una crónica sobre la multitudinaria manifestación ciudadana en protesta contra la Real Orden del ministro de Instrucción Pública que afectaba los paredones del Alcázar. Bajo el grito de “¡Abajo el paredón!”, el pueblo abulense se volcó en las calles, dejando claro que no se trataba de una minoría ni de una iniciativa partidista, sino de una expresión soberana del sentir popular. El periódico destacó que la protesta recogía el espíritu de los Comuneros de Castilla, con una actitud firme y decidida que rompía con la habitual indiferencia de la ciudad. La manifestación, que recorrió las calles principales hasta el Gobierno Civil, fue encabezada por el alcalde señor Represa, quien recibió elogios por su gesto valiente y su defensa de los derechos de Ávila. Intervinieron también el diputado Nicasio Velayos, el Marqués de Benavites, el historiador Claudio Sánchez Albornoz y el presidente de la Casa del Pueblo, Eustasio Meneses, todos en unidad de criterio. El gobernador Gómez Cano, desde el balcón principal, expresó su total identificación con el pueblo, evocando el espíritu castellano de lucha por la libertad, como el de Juan Bravo ante el verdugo, y recordando la Junta Santa reunida en Ávila. La Voz del Pueblo reivindicó su papel en la campaña, reconociendo con orgullo haber canalizado el sentir ciudadano que dio lugar a esta jornada histórica.
REORGANIZACIÓN DEL FEDERALISMO HISTÓRICO
En 1930 se reorganizó el Partido Republicano Democrático Federal, que había sido una fuerza destacada durante el Sexenio Democrático y activo en las décadas de 1880 y 1890, pero que prácticamente desapareció como partido operativo hasta los albores de la Segunda República. Bajo el liderazgo del riojano Eduardo Barriobero el partido adoptó una línea “neo intransigente”, obrerista y cercana a la CNT, defendiendo la “república social” frente a la “república integral” promovida por el Pacto de San Sebastián. Según el historiador Carretero (2017), Barriobero era “un buen federal”, con sensibilidad hacia las necesidades culturales de los distintos pueblos del Estado, y proponía la Federación como vía para resolver el problema territorial. En este contexto, y a modo de ejemplo, recordar como Barriobero evocó la castellanidad de su Rioja natal en un pasaje literario escrito en 1930 mientras trabajaba en una obra sobre Castelar: “Enseguida nos sentábamos a la sombra de un olivo y él o yo leíamos en voz alta la prosa castelarina, más luminosa que aquel sol castellano de agosto y más perfumada que el ambiente de aquellas riojanas huertas opulentas” (Carretero, 2017). Más que una reivindicación política, su comentario refleja una sensibilidad afectiva y cultural hacia Castilla. En otro artículo publicado ese mismo año, Barriobero aludió a “nuestra república logroñesa”, expresión que se inscribe en la tradición cantonalista y municipalista, “de abajo a arriba”, del federalismo social heredado del Sexenio. Por ideología y planteamientos, su posición conectaba con el pactismo intransigente que en 1869 defendía una federación castellana construida desde abajo, basada en la autonomía local, el municipalismo y la justicia social.
En paralelo, el movimiento federalista se reactivó en otras regiones, como Santander, donde el 4 de septiembre de 1930 La Libertad publicó la crónica de la Asamblea provincial del Partido Republicano Federal. En ella se destacó la gestión de Antonio Orallo (representante de Castilla la Vieja) y Manuel Torre en la Asamblea Nacional de Madrid, y se expresó el deseo de que el soriano Hilario Ayuso se reincorporara a la actividad política. Se nombraron los consejos provincial y local, donde figuraron Serapio Bezanilla, Santiago Zaldívar y Norberto Bacigalupe Arriola, y se designaron delegados al Bloque Republicano. Esta reorganización muestra el esfuerzo por reconstruir el tejido federalista desde lo local, en consonancia con el ideario pactista y descentralizador que caracterizó al republicanismo federal desde sus orígenes.
El 11 de noviembre de 1930, La Voz de Soria, diario republicano de izquierdas y de tendencia federalista, publicó en portada el manifiesto “Federación de León y las Castillas”, dirigido a la prensa española. El texto, promovido por el Hogar Soriano de Madrid, defendía la necesidad de federar no solo Castilla la Vieja, sino también Castilla la Nueva y el antiguo Reino de León, como respuesta al avance del autonomismo periférico. El manifiesto subrayaba que Castilla no debía confundirse con Madrid, centro del poder centralista, y que debía articular un ideario político propio, alejado tanto del regionalismo excluyente como del autonomismo disgregador. El texto apelaba a la prensa de cada capital para que asumiera y difundiera esta propuesta, mencionando expresamente a Burgos, Santander, Soria, Logroño, Segovia, Ávila, Guadalajara, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia como territorios llamados a integrarse en dicha federación.
VER PRIMERA ENTREGA DEL ARTÍCULO.
VER SEGUNDA ENTREGA DEL ARTÍCULO.
VER TERCERA ENTREGA DEL ARTÍCULO.
BIBLIOGRAFÍA
CARRETERO, J.L. (2017). Eduardo Barriobero. Las luchas de un jabalí. Solidaridad Obrera, 2017.
GARRIDO MARTÍN, A. (2007). Clientelismo y localismo políticos en la Cantabria de la Restauración. Alcores, nº 3, pp. 187-202.
GUINALDO MARTÍN, M.V. (2015): Identidad y territorio de Castilla y León en la opinión liberal de Valladolid, 1858-1939. Génesis y configuración del regionalismo castellano. Tesis Doctoral. Universidad de Valladolid, 2015.
SUÁREZ CORTINA, M. (1999). Burguesía, identidad y regionalismo en Cantabria, 1876-1936. En I Encuentro de Historia de Cantabria. Universidad de Cantabria/Gobierno de Cantabria.





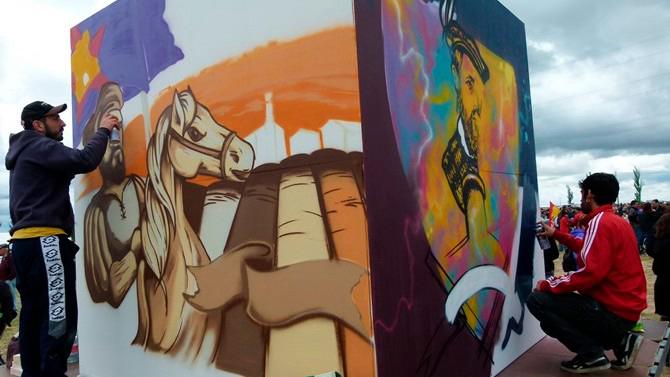



Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.172